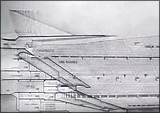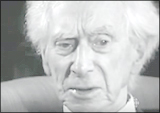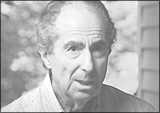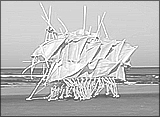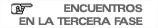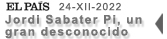Agosto 2019
Un movimiento súbito de la muñeca. Una tira de lija fina adherida a un prisma de cartón, o de cartulina, y bum, surge la luz que encendió mil pitillos en la adolescencia y en la juventud. Los artefactos que actualmente conocemos -de plástico-, no existían. Zippos americanos sí hubo, y fueron populares, numerosos; pero estaban sometidos a una gimnasia interminable abre-cierra con el objetivo de que, además de alumbrar, lograran seducir (seducción que era también un clic, pero más importante). En cierto momento, los Zippos tenían que empacharse literalmente de gasolina, y hacían bulto.
En esa época era frecuente llevarlos en el bolsillo corto del Levis, pantalón de precio largo, desorbitado, y por tanto huérfano de calderilla, y no digamos de billetes. No había un duro después de agenciarse un par -con su etiqueta correspondiente- pero ahí se introducía el Zippo en un último esfuerzo.
Con una simple cerilla podía ponerse una vela a San Pancracio y amén; y era posible incinerar las estampas de la primera comunión como murmurando: no es por gamberrismo, es por simbolismo. La verdad es que se abandonaba la infancia encendiendo mucho fósforo. No hay que olvidar que potencialmente cualquier hijo de vecino podía estallar cargas de dinamita conectadas a una mecha de cordel, según mostraban films de acción norteamericanos que precedieron a las películas X, las cuales, en cierto modo, fueron básicas. La caja de cerillas era un recurso mínimo, barato y estupendo. Problemas de la sensación inigualable del fuego: un par de rascadas sin éxito, y era como si pifiaras un gol. Un paquete de tabaco sin llama a punto -o con llama marrada- suponía un planchazo imperdonable. En catalán usamos la palabra “misto” (llumí en catalán es fósforo) para una torpeza en el fútbol: el xut fantasma a puerta. Un fallo en la candelaria y se rompía la brujería del “¿Me das fuego?”
Una colección de astillas para encender el mundo, sí, un mito a tener a mano. Capaz de custodiar el surgimiento de la vida, verdaderamente.
Hablo de lo que hablo, es decir, hablo del amor, de las estrategias de acercamiento de géneros en una época de heterosexualidad no excluyente, y de natalicios espontáneos; por cierto, en la que todo fumador sabía lo universal: que con el frotamiento insistente de dos troncos -uno vertical y otro horizontal- en una aldea neolítica, la cosa no rutllaba. Por eso la caja de cerillas daba seguridad y democratizaba la pelea. Tiempos arqueológicos, mágicos, donde la producción de calor y la socialización eran un pack que se conseguía con un fósforo mondo y lirondo. Tan sencillo como eso. Pero tenía que ser a la primera. De tanto en cuando, el ardid funcionaba bien: la simple rascada en la lija transportaba a un muy veraz rasponazo de dos o más cuerpos -generando un calor inigualable.
Prueba con otro, o con otra, decían. Y no sólo se referían a las cerillas, o a los fósforos. Era un momento de oportunidad. Una simple chispa podía convertirse en un frenesí en cuestión de horas si jugabas la “opción nicotina” como mínimo, es decir, si con rituales crematorio-psicológicos (fiables, efímeros) de alguna hierba, alcanzabas la cumbre en el sentido de lo que entonces era un 10 entre los aplaudidores de Osho.
Intensa y mera nostalgia, sí. En cuanto al tabaco, se trataba de algo copiable, nada proteico, sino prosaico, promiscuo y procanceroso, similar a lo que había experimentado la generación de nuestros padres envueltos en nubes de Chesterfields y Luky-Strikes, por doquier, descontando Celtas e Ideales; con Humphrey Bogart apantallado en blanco y negro dando la hebra (sin filtro) a Lauren Bacall, hipnótica.
En esa época no existían pifias futbolísticas, ni TikTok, ni frustraciones como la de quedarse sin conexión a Google… En realidad se estaban matando el uno al otro.
[Palabra de Mono Blanco]