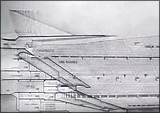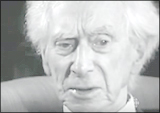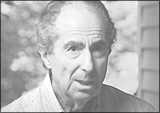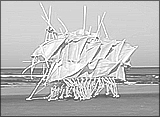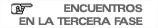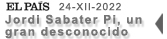No hablamos de Siria. Nos referimos a que el problema real de estado de por aquí, el del pequeño Nicolás, ya se ha diluido en los media, y es hora de continuar con otro asunto. En este sentido, esta revista es tozuda. Hemos aireado casi desde el origen el drama más virulento que tiene lugar, secularmente, en la península ibérica, es decir, el que protagonizan los políticos de Madrid -en concreto-, no el que protagoniza “España” -en genérico-, según la tendencia de tipo goebbelsiano que padecen los líderes de la cosa pública en Cataluña. Pues bien, seguiremos por este camino.
Santa zafiedad: esto se ha transformado en un avispero. Oriente Medio es un chiste.
O un campo de patatas, donde el centralismo de Madrid, inexplicable en pleno siglo XXI -con Internet, Facebook, etc.- parece miope y agudo, por no decir desgraciado; sirva como ejemplo el artículo clarividente que firmó hace unas semanas Enric Company en la prensa. Fuera de hojas escamosas, no tiene desperdicio.
Los amos del Estado
Las generaciones crecidas después de la Guerra Civil vivieron bajo una dictadura que proclamaba un día tras otro, obsesivamente, la indestructible unidad de España. En la escuela, en los diarios hablados de la radio, en todos los periódicos. En la mili les hicieron jurarle fidelidad. De manera que, para muchos de aquellos jóvenes, la unidad de España era un asunto del régimen. No les importaba ni poco ni mucho. Tampoco es que estuvieran en contra. Es que pronto entendieron que el permanente vocear sobre la patria y su sacrosanta unidad era un recurso retórico que escondía los verdaderos intereses de los beneficiarios del franquismo: exprimir las ubres del Estado. Algunos, convertidos en una burocracia política de múltiples ramificaciones; otros, a través de un entramado empresarial más o menos adicto, pero usufructuario de aquel orden.
Todo esto fue una eficaz vacuna contra el nacionalismo. Llegó el día en que se impuso la evidencia de que tanta invocación de la sagrada unidad de España expresaba, también, lo contrario de lo que predicaba: la consciencia de una debilidad. La idea de que si no la apuntalaban cada día, se agrietaría. Se derrumbaría. Había unas cuantas cosas enlazadas: el monopolio de la política por los militares y los falangistas, o por sus colaboradores; la supresión del conflicto social, por decreto o a la brava; el centralismo y la imposición de la lengua castellana; la preservación de la religión oficial, la católica. La religión y la unidad de la patria española eran las grandes causas que lo justificaban todo. La policía y, en último término, el Ejército eran el instrumento que lo garantizaba. Al final, en la década de los setenta, era así de sencillo. Este era el paquete que debía desaparecer con el franquismo.
En Cataluña cunde ahora, sin embargo, la penosa y frustrante impresión de que aquel concepto de nación sigue vigente en una parte de la estructura política española. Esa parte incluye la casi totalidad de los cuadros del partido gobernante, el PP de Aznar y Rajoy, y su cohorte de abogados del Estado y altos burócratas; el ala del PSOE representada por los Bono, Redondo, Vázquez, etcétera. Y sus partidos satélites. Es la idea que han heredado. La mamaron de pequeños, como todos, pero ellos no la han sustituido por otra. Y en la actual coyuntura política rebrota a través suyo la vieja idea de que la unidad nacional es frágil. Creen que si no utilizan los aparatos del Estado para apuntalarla con sus leyes y su fuerza, la nación española no se sostendrá. No en Cataluña y probablemente tampoco en el País Vasco. Y si cayera por ahí, váyase a saber qué podría suceder en el resto. Es una percepción peligrosa porque introduce el miedo en el comportamiento de los gobernantes españoles. “Mientras yo sea presidente, esto no sucederá”, repite amenazante Rajoy. Es decir, que si no fuera por la resistencia de su Gobierno, la desaparición de la nación española estaría cantada. Está claro que para él nación española y Estado son lo mismo.
Todo esto es un desastre de una gran magnitud. Es la expresión de un cierto fracaso político de la generación que protagonizó la Transición. La que creyó que podría superar el franquismo y en muchos aspectos lo consiguió porque ahora vive en libertad. Para ella estaba claro que algunas transformaciones solo serían plenamente efectivas si se producía el desapoderamiento de la burocracia franquista surgida de la dictadura. Pero este proceso ha quedado a medio hacer. Es el punto débil de la Transición: el pacto comportaba la renuncia a desmantelar aquella burocracia. Incluso la renuncia a sustituirla en algunas de las instituciones más delicadas, como el Ejército, la judicatura y las empresas estatales. El resultado es que los herederos de aquella vieja burocracia de Estado están desnaturalizando el modelo político surgido de la Transición inoculándole su vieja concepción de España y presentándola como si esta fuera la fórmula que recoge la Constitución. Intentan imponer una reinterpretación del pacto constitucional.
De ahí viene el malestar catalán. Se expresa en el rechazo a la ostentosa apropiación del Estado español por la casta dirigente de la Administración central, una subclase formada en patrones muy centralistas. Está compuesta en parte por altos funcionarios, en parte por políticos, en parte por directivos de las grandes empresas públicas y de las grandes contratistas y concesionarias del Estado que, en el modelo español, lo parasitan. A veces todo a la vez o alternativamente. El PP es su emanación. Son los amos del Estado. Al rechazo catalán de todo esto se añade ahora el de Podemos. El rabioso rechazo con que el establishment ha acogido la emergencia de Podemos indica que ha entendido el peligro mejor que el independentismo catalán. Los independentistas perciben también a Podemos como un adversario, pero en realidad deberían ver en el nuevo partido un aliado por lo menos para una parte de su camino, si de verdad creen que pueden ganar su causa por la vía democrática. No les sobra ninguna mano que quiera derribar el orden centralista y su vieja idea de España. No les sobran aliados. Su común adversario es la nomenklatura que controla el Estado.
[Palabra de Mono Blanco]