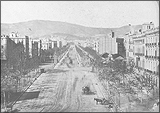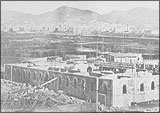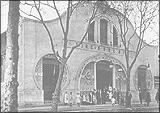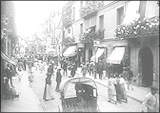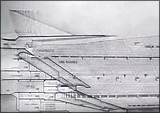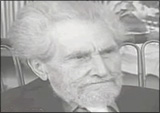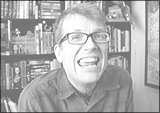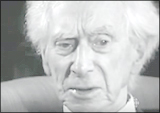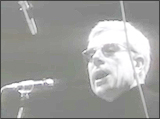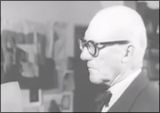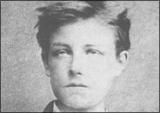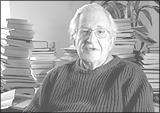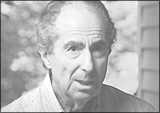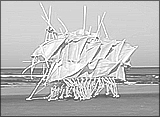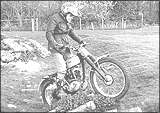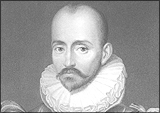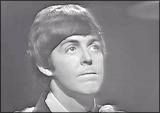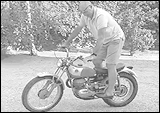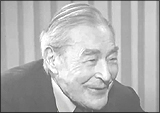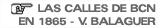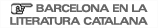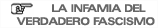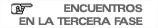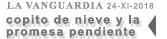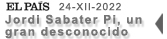Deconstruir la obra poliédrica de Perejaume es imposible, excepto en su faceta literaria, que revela con ingenuidad su “motor interno” íntimo, su propósito último más estimado y quizá, por la exhibición (más o menos inconsciente), lo que le motiva en realidad, fenómeno inaudito en un creador. Un artista fértil y culturalmente importante suele reservar su númen inspirador para sí mismo. Hay excepciones, como la de aquel célebre pintor de Figueras, quizá. Las prosas semi-surrealistas, fantásticas y a veces genialoides que difunde y publica Perejaume delatan abiertamente una extraña pretensión: deificar el idioma catalán, santificarlo de una manera laica a través de una trabajada sublimación de la geografía del país.
Lo siguiente es dificilmente decible sino es a través del castellano, una jerigonza bastarda como cualquier otra corrupción del latín, pero para el caso suficientemente neutra, desarraigada y desperdigada por el mundo como para analizar con ella la peculiar operación cultural o politica –difícil determinarlo– perseguida por el artista. La lengua catalana sería el opuesto geométricamente al castellano/esperanto, su némesis, una pócima que Perejaume nos da a beber dialécticamente. Sus inversiones son antológicas, como la del cielorraso del Liceo. El druida Perejaume apunta constantemente a la paradoja. Las crónicas de Ramón Muntaner ya señalaban el fenómeno de la circunscripción de la lengua catalana a los límites de Cataluña en la Edad Media, cuando era incierto aún cómo se difundirían por Europa las lenguas románicas nacientes. Dependiendo de ciertos acontecimientos históricos y de aquel factor que los ingleses llaman ‘serendipia’, no hubiera sido descabellado imaginar que el catalán (o incluso el castellano) se hubiera extendido por Italia, por ejemplo. En otra hipótesis, si la batalla de Muret (1213) hubiera sido ganada por Pere el Catòlic, puede que el poder y la cultura de la corona aragonesa hubieran resistido unos cuantos siglos en el extenso sur de Francia.
Lo cierto es que encubrir manipulaciones es el privilegio de un maestro, y Perejaume lo es: de la materia, de la pintura, de las palabras, de las performances.
Insólitamente, no oculta su magia. Lleva a cabo una fetichización de la lengua de Verdaguer a la luz del día, y se regodea en ello, para placer de los lectores de sus escritos y “escritas”, siempre interesantes. La pega es que la poesía, o la prosa poética, o el equivalente a lo que Perejaume practica en su publicaciones, delata una preeminencia que Gabriel Ferrater ya notó: la poesía es el culmen de la civilización, es un iceberg debajo del cual yacen la literatura, el teatro, la ciencia, la tecnología, el tarot, las artes marciales o la inteligencia artificial, es igual, todo queda por debajo… Resulta que la punta del iceberg se ve tan diáfana como las cimas que describe líricamente Perejaume en sus incontables excursiones por Cataluña.
¿Y qué se distingue en el horizonte? Claramente, un anticosmopolitismo de socarrel, e incluso, una especie de neorromanticismo. ¿Reaccionario, Perejaume? A estas alturas, según para quién, es un elogio.
El problema de lo que persigue Perejaume tiene otra vertiente más disciplinar, un lado lingüístico, y surge del deleite personal que se percibe en sus composiciones. La cantinela (la cantarella) es persistente, pero ya sabemos que Baudelaire habló de la “buena retórica de los verdaderos poetas”. Su forcejeo verbal y el tipo de obsesión característico de Perejaume, tan adherente a lo tectónico del catalán (?), parece un delirio. En territorios lacanianos (no sabemos si Perejaume los ha transitado, pero sería altamente aconsejable) estaríamos hablando de los matices técnicos –psicoanalíticos– de una perversión.
Ignoremos por un momento la verdadera naturaleza de este delirio. Lo que define su pujanza –silenciosa, constante, éticamente impecable– ¿es un mantra cultural?, ¿tiene un objetivo estético?, ¿quiere Perejaume alcanzar un ideal político…? Corifeos suyos muy decantados por esta última opción (Garrigasait, Burdeus, Casasses, etc.) lo afirmarían, pero esto no quiere decir nada.
Perejaume insiste en fluir y asume la fluencia del texto como cualidad esencial de su posición estética; para él, el texto es como una savia, o un manantial de agua, o como una licuefacción. En su última recopilación erudita, L’Escrita, Perejaume plantea constantes metonimias partiendo de la variedad de fenómenos y accidentes de la rica orografía catalana (específicamente), y se afana por domesticar retruécanos. Transforma la vegetación, los árboles, el mar, las montañas, los valles, las vías, los cerros, los collados, el litoral, las cordilleras –la Cataluña campestre, nunca urbana–, en un magma telúrico y fluidiforme que aspira a confundir musicalmente con su prosa.
Por supuesto que se encuentran precedentes de esta quimera en las obras clásicas. Incluso un observador atento al panorama actual (más bien deplorable) de los premios literarios en catalán no puede dejar de establecer conexiones como la superventas Irene Solà, que cualquiera dudaría que no ha leído “todo Perejaume” antes de pulsar una tecla de Word.
Dejando de lado el tema de las influencias (entrantes o salientes) del trabajo feraz de Perejaume, hay que señalar rápidamente un síntoma. La delación es el punto ciego por donde entra el nervio óptico en la retina. En Perejaume, el anhelo es tender un hilo nutriente y vinculante –biunívoco, inmanente– entre la condición artificial de un proceso más o menos contingente, fruto de los avatares de la romanidad histórica (la aparición de la lengua catalana, que Ramon Llull estabilizó después de tanteos y registros anteriores), y la realidad empírica de la tierra del Principado de Cataluña.
A toda costa.
No hace falta ser un experto en lingüística para saber que las lenguas se formaron de una manera virtual, aleatoria y “violenta”. La separación tajante de De Saussure entre concepto e imagen sonora de las palabras, para Jacques Lacan –que lo explica muy bien– constituye un abismo en el que se precipita la humanidad, de manera que la “violencia” que sobreviene al intelecto humano en algun punto de la trayectoria vital –personal, social, antropológica– acontece como una tiranía inevitable y ahistórica; y se presenta, en efecto, como una escisión abrupta, no importa el lugar ni la geografía. El índice del habla nos hace humanos, y es lo que nos distingue de los humanoides (y pido excusas, porque yo soy un mono).
Caracterizado el nacimiento de una lengua “X”, y partiendo de la aleatoriedad asociativa que anida en su meollo, cualquiera que sea su latitud y longitud, no es extraño que Roman Jakobson definiera al supremo estadio de lo verbal, la literatura, de la siguiente manera: “literature is a kind of writing which represents an organized violence committed on ordinary speech“. William Burroughs, por su parte, describió al lenguaje como un bicho: “…el lenguaje es un virus del espacio exterior… Es un virus porque no ha sido creado por el hombre, sino que lo ha invadido y vive en él como un parásito…”
En fin, interioridades del lenguaje sabidas y poco melodiosas, inferidas a un nivel diríase pericial. Perejaume, en su torre de guaita, defiende que nuestra lengua catalana, con su colección de fonemas, su formación de significados, su evolución filológica, sus juegos silábicos, su desarrollo literario, etc., goza de una regalía celeste que la asemeja a una dúctil vasija de barro –única, bella y armoniosa– y no a los gritos ancestrales de nuestros antepasados durante la caza, o a las órdenes sucintas, estentóreas y temibles de los primeros déspotas del grupo.
Perejaume quiere hacernos creer que el idioma catalán es un brebaje maravilloso, musical y cuasi-silvestre, como si brotara de una cepa ubérrima de la tierra y nos lloviera encima dulcemente. Pues bien, no seremos nosotros quienes negaremos tal prodigalidad, pues usamos el catalán a diario y disfrutamos con sus bendiciones acústicas, aunque –la verdad– no lo hacemos con intenciones cifradas de ninguna clase (ni políticas ni polémicas), y sí, en cambio, a menudo, como una fiesta permanente de la cultura y de la expresión.
Por consiguiente, y para acabar, nos asalta una duda ante el espectáculo textual de Perejaume, cuya seducción contribuye a calificarlo como el gran artista contemporáneo de Cataluña. Porque vacilamos entre, o bien pensar que Perejaume es víctima de un candor rarísimo que cocina platos suculentos en el menú del arte –tropismos multifacéticos los suyos–, o bien pensar en todo lo contrario. Perejaume, entonces, más que un demonio benefactor hogareño, sería un adversario muy astuto con un proyecto inconfesable. Malgré lui?
No queremos hacer cábalas, pero en su alfabeto particular intriga la nula mención de la realidad urbana de Cataluña, un país desfigurado por localidades espantosamente edificadas. La miseria edilicia de las últimas décadas que ha invadido todo, incluso pueblos que antaño fueron atractivos y con hermosos nombres, es soslayada completamente por Perejaume. ¿Es un rechazo consciente? Perejaume cita con profusión toponimias agrarias, sí, pero nada de la Cataluña urbana en los últimos 50-60 años. La estampa ruda, estropeada y hasta horrísona de la mayoría de los lugares a nuestro alrededor queda fuera de foco. Hay excepciones. También en esta crítica hemos de subrayar la coherencia del de Sant Pol, pues, históricamente, cuando la ola de tocho, hormigón y vidrio se hacía más virulenta en nuestras latitudes (en Cataluña y en España), particularmente poco antes y después del cambio de siglo (años 90, 2000, etcétera), Perejaume interrumpió sus solicitadas conferencias sobre “medioambiente y paisajismo”: el artista hallaba aberrante impartirlas mientras la “sociedad civil’ toleraba aquella atrocidad.
Fages de Climent rememoró una vez a un sujeto a quien molestaba “la manía de poner las ciudades enmedio de los campos”. Pues bien, no es que las poblaciones a que nos referimos no estén ahí desde siempre, sino que no hay retruécano en el orbe para compensar tanta calamidad. Hoy, la Cataluña arruinada, en un sentido, ya es inmune a cualquier figura del discurso, prosaica o poética, y por tanto vacilamos en un vaivén mental inducido por aquél cuyas buenas vibraciones admiramos; dado que algo se le escapa… Barruntamos que Perejaume tiene una venda en los ojos, es decir, la que mantiene su homeostasis, o, lo que es lo mismo, ese ecosistema personalísimo que oculta una onda electromagnética misteriosa abatida sobre el país, de un color azul intenso y negro.
Perejaume sería el punto ciego de la retina de Cataluña.
¿Perversión o virtud? ¿Síntoma? ¿Tirita?
¿Que pretende Perejaume?
[Palabra de Mono Blanco]
……………………………………………………………………………………………………………